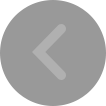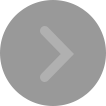El poder siempre será el poder. Dicho de otra manera: la ley del más fuerte sigue siendo el mandamiento que más posibilidades de éxito tiene en el planeta Tierra, a despecho de las teorías sobre la justicia, la igualdad, el espíritu particular de los pueblos, el talento y otras yerbas. Dice el filósofo uruguayo Arturo Ardao, en un pequeño libro titulado Filosofía de lengua española, que la producción filosófica se difunde con mayor o menor fortuna según la lengua en que ha sido escrita. En la Edad Media, el latín hacía furor y esto no se debía más que a un motivo elemental: el legado romano seguía imperando en Occidente y en buena parte de Europa oriental, no solamente en el derecho sino también en las mentalidades, aun cuando los “bárbaros” hubieran triunfado en sus arremetidas contra el decadente imperio del Lacio. La propia Iglesia Católica se expresó durante siglos, hasta bien entrado el 900, en latín; y en ese mismo idioma hablaron y escribieron todos los monjes, científicos e intelectuales medievales. Al latín le sucedieron las lenguas romances, pero esto sólo ocurrió cuando empezaron a cobrar fuerza los nacionalismos europeos. Más tarde le tocó el turno al idioma inglés, al punto de que hoy por hoy, nadie puede escribir un artículo académico sin pasar por el ritual de elaborar su resumen –o abstract– en esa lengua. En su momento, mientras el imperialismo ibero ejerció su dominio sobre el enorme continente americano y el oro indiano llegaba a Europa de a toneladas, el idioma español tuvo también su auge. Pero cuando España comenzó a declinar en poderío, perdió no sólo su discutible preeminencia lingüística, sino también todas sus colonias americanas, aunque siguiera produciendo arte y pensamiento con mayúscula. En Estados Unidos existe una sociedad hispánica (Hispanic Society, como reza su título en inglés) o centro de estudios dedicado al arte de España, Hispanoamérica y Portugal. La duquesa de Alba vestida de negro (1797), de Goya; Retrato de niña, El cardenal Astalli y El conde-duque de Olivares y otras piezas de El Greco, así como obras de Luis de Morales, Alonso Cano, Murillo, Zurbarán y Juan de Valdés Leal son algunos de los tesoros que guarda dicha sociedad. Hace pocas semanas, la Hispanic Society recibió el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. El premio fue muy justo. Nadie en su sano juicio dudaría en aseverar que, en efecto, el caudal cultural y artístico de España es monumental y universal, y por tanto merece ser conservado en cualquier parte del mundo. Y, sin embargo, la suerte de su difusión y de su recepción depende todavía, en cierta medida, de los avatares de los poderes político y económico. Para ejemplo basta reparar en lo siguiente: la fama de la Hispanic Society se debe en parte, no tanto al rotundo talento de tal o cual artista español, sino a las veleidades intelectuales de un millonario estadounidense, Archer Huntington, que dedicó 50 años de su vida a comprar arte y cultura hispánica. Lo hizo porque su madre era una apasionada coleccionista de pintura francesa y holandesa, y en tal sentido fue su principal inspiradora. Menos mal. Sin embargo, siguiendo la idea de Ardao, podríamos preguntarnos qué sucede con respecto al arte y al pensamiento latinoamericano en el mundo. Durante mucho tiempo, al menos hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, nuestras expresiones culturales y artísticas pasaron sin mayor pena ni gloria por las pasarelas del interés europeo. Primero, América fue nada más que un territorio colonial ambicionado por propios y extraños y, en consecuencia, era considerada un simple producto de los imperialismos español y portugués (que luego fue también inglés, y francés, y alemán, y la lista podría continuar). Después de las guerras de independencia, América pasó a ser el territorio de los rebeldes, los levantiscos y los malagradecidos, pero nunca perdió el rótulo más oscuro: el del pecado original que todos los americanos portaban, por el solo hecho de haber nacido en el nuevo mundo. Para Hegel, sin ir más lejos, nuestro continente era el territorio de lo inmaduro, lo que aún no tenía ni conciencia de sí ni forma definida; hasta los ríos, las selvas y las montañas estaban todavía por hacerse en su plenitud. En ese panorama, tuvo que pasar mucho tiempo para que la literatura latinoamericana conquistara un lugar de reconocimiento y de predominio en Occidente; por algo se llama a ese movimiento, precisamente, el boom latinoamericano, y ocurrió entre los años 1960 y 1970 cuando, tras el gigantesco fenómeno de la descolonización y del impacto de la Revolución cubana, al hemisferio occidental le dio por fijar su atención en esos vastos territorios que, por entonces, denominará tercer mundo. Incluso el filósofo Jean-Paul Sartre se embanderó apasionadamente con la causa argelina y escribió el prólogo a Los condenados de la tierra, incendiario libro de Frantz Fanon. Con todo, si nuestra literatura tuvo su auge y su gloria, no ocurrió lo mismo con la filosofía; hasta el día de hoy son pocos, o más bien poquísimos –contados con los dedos de una mano, según feliz expresión popular– los pensadores americanos difundidos en las universidades europeas, aunque el propio Carlos Vaz Ferreira, tan olvidado por nosotros los uruguayos, se haya adelantado con su lógica viva a otros teóricos como el estadounidense John Dewey o el español José Ortega y Gasset. El caso de la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, que en estos momentos está celebrando sus 50 años de vida, es una de las expresiones paradigmáticas de esta suerte de contradicción o de tensión entre las expresiones culturales por un lado, y los canales del poder político y económico por el otro. Es cierto que hubo precursores del mentado boom, y entre ellos corresponde mencionar al cubano Alejo Carpentier, al guatemalteco Miguel Ángel Asturias y a los argentinos Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, entre otros. Y antes sobresalieron Rubén Darío, José Enrique Rodó y José Martí. Cada uno de estos nombres merecería un comentario aparte, pero tal asunto excede el espacio y el propósito de este artículo. Baste mencionar que recién en la década del 60, algunas editoriales europeas empiezan a publicar novelas latinoamericanas y a hacerse loas de ellas. ¿Habrá tenido algo que ver en esto, además de todo lo anterior, el fenómeno de la Guerra Fría? Mucho. Cuba, para empezar, debió apuntalar su recién estrenada revolución poniéndose bajo el amparo del oso ruso. Otros países, como Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, padecieron una ola de regímenes dictatoriales preñados de persecución, tortura y muerte, mientras Estados Unidos se convertía en dueño de todo el hemisferio occidental y arremetía a fondo por estos lares. En semejante panorama, las coordenadas del poder mundial convergían, en gran medida, en América Latina, y atendían a su producción literaria con una expectativa que no se limitaba al puntual carácter artístico. Resultaría redundante repetir que tales procesos no tienen nada que ver con el pensamiento, la literatura y el arte puro y duro, que posee luz y fuerza propia; pero Ardao sigue teniendo mucha razón cuando sostiene que “cuando del pensamiento se trata, sus compromisos con el lenguaje deciden doblemente su destino: lo deciden en el plano profundo de su creación o advenimiento, porque allí está ya recibiendo el sentido o el signo que le impone el lenguaje interior; y lo deciden en el plano de la exterioridad social, porque su proyección histórica dependerá del ámbito de la significación del idioma en que se expresa”.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME