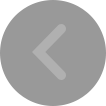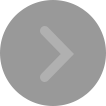¿Lloraba? Sí, lo dice claramente la agenda que usaba como suerte de diario. No saber llorar de tristeza era el tema sobre el que más ayuda le pedía. Y él me decía “yo me voy a un huerto y trato…”. Nunca supe si lo había logrado. Pero yo pude, a causa de su muerte. Y desde entonces me ha vuelto a pasar. Lloro de emoción. De tristeza, no me sale…
Lo traté muy poco, solo dos años. Pero en ese tiempo fue mi amigo y desde entonces me acompaña siempre. Lo conocí el 14 de febrero de 1978. La Universidad de Georgetown le daba un doctorado honoris causa. Pero como no quería salir de su país, el acto fue en la Catedral de El Salvador. Había ido a pedido de Diego Achard para hacer una cobertura especial para Canal 13 de México, del que era corresponsal en Washington.
Cuando se cambió el lugar de la ceremonia pensé: “Qué lástima, ya no le voy a conocer”. Pero Diego me avisó que fuera a San Salvador, que me mandaba cámaras. Y allí estaba, entre la arena, rodeado de académicos de la propia ciudad donde yo vivía mi exilio.
Algo recuerdo de lo que dijo. Poco, porque lo que más me impresionó fue verlo en persona, mirarlo. Romero, el que cuando hablaba se paraba el mundo, estaba allí. Su sencillez, su humildad, que parecía, pero no creo que fuera, timidez. Era algo mucho más noble que eso.
Sí recuerdo que se centró en tres puntos: lo recibía como un reconocimiento a los derechos humanos, por eso, a una lucha de todos los comprometidos en la causa; un apoyo a la tarea de denuncia y, finalmente, un consuelo a las víctimas.
A la cena terminé, como todos los que habían viajado del exterior, en un ágape. No aspiraba a hablarle, aunque no éramos tantos. Se movía lentamente, de hablar pausado. De golpe me miró y me preguntó cómo llegué a la WOLA que tanto quería. La oficina de derechos humanos donde yo trabajaba, donde una compañera, Heather Foote, se dedicaba a El Salvador. Fui muy breve. Raro, ¿no?
Cuando me estaba por ir, se me acercó y dijo: “Te has sacado ese dolor de adentro. Es una historia muy triste, aunque es hermoso que esté rodeado de gente tan buena que te ayuda tanto”. Se me heló la sangre.
“Ven”, me abrazó fuerte. Sobre aquella modesta sotana derramé mis primeras lágrimas desde mayo del 76. Y lloré y lloré. Y fue muy raro que en ningún momento me pregunté si quedaba mucha o poca gente…
Así lo conocí. Se había ido de San Salvador a los 14 años y regresado ya doctorado en Teología. Fue párroco de Anamorós. Tantos años fuera del país le hicieron ver cuánto había cambiado. Había sido alumno de Giovanni Battista Montini, luego papa Paulo VI, que no lo abandonó nunca. Vivió el aprendizaje de su pueblo, tan lejos de los pasillos vaticanos. A diferencia de San Pablo al caer del caballo, lo suyo fue un proceso. Su misma gente y la historia de su pueblo lo catequizó.
Fue obispo auxiliar de San Salvador y luego arzobispo. La alta jerarquía no le quería y muchos sacerdotes no confiaban en él. Tres nombres claves: el papa Paulo VI, el jesuita Rutilio Grande y el nuncio Mons. Orestes de Nittis, que murió años más tarde en nuestro país. El padre Grande, confesor y amigo, era su apoyo inmediato. Paulo VI le apoyó siempre y mucho, y hasta cuando temió por su vida le ofreció llevarlo al Vaticano. Su foto nunca dejó de estar en su modesta mesa de luz.
La muerte de Rutilio Grande, asesinado por paramilitares, fue un duro golpe. Contra la opinión de los demás obispos, suspendió todas las misas del país y convocó una misa única en la Catedral. Una multitud impresionante, “el que toca a un sacerdote, a mí me toca”. Después diría “el que toca a uno de mis campesinos, a mí me toca”. Suspendió el diálogo con el Gobierno hasta que no se esclareciera el crimen. Creó el “Comité Permanente por los Derechos Humanos”.
Me preguntó dónde me alojaba. Yo regresaba al otro día, se había hecho tarde y debía buscar hotel. Me llevó a su casa. Allí pasé la noche, y cada vez que tenía necesidad de verlo iba y allí me quedaba. Fue corto el tiempo hasta aquella homilía. Ahí todos sabíamos que se estaba despidiendo. Lo escuchábamos por onda corta. Los salvadoreños emigrados, la gente de WOLA, los de Tabor House, mis viejos en Londres… y el mundo.
Cuando empecé a tratar a Bergoglio, que asumió como arzobispo bonaerense siendo yo embajador, le solía contar mi experiencia de vida. Otro grande. Cuando, como papa, lo beatificó, me invitó a la ceremonia. Hoy es santo. Acá, una parroquia (La Cruz) lleva su nombre. Allí están mis raíces.