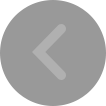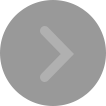Querido Pepe, compañero y amigo.
Pensando en tu último viaje, cuando ya pronto te encuentres a bordo de la nave que no ha de retornar, ligero de equipaje como siempre has vivido, recuerdo las últimas palabras de Beethoven en su lecho de muerte, que tan bien te calzan: “Aplaudite amice, comedia finite est”. Que yo adecuaría a la realidad uruguaya: “Aplaudite amice, il mio compito finite est”. Y vaya la tarea (compito) que cargaste sobre tus hombros, tarea que ha dado la vuelta al mundo desde aquella vez que en las Naciones Unidas asombraste con tu sermón de la vida, desmontando el engranaje de la muerte.
José Martí, héroe, mártir, filósofo y poeta de la épica isla antillana, la Cuba rebelde, lo dijo mejor que yo: “La muerte no es verdad cuando se ha cumplido la obra de la vida”.
Tu muerte, entonces, no será verdad, porque cumplida está la obra de tu vida.
Esta carta es para despedirme de vos y para agradecerte todo lo que has hecho por este país, por la Patria Grande, por la izquierda uruguaya, por la felicidad de los infelices, que fue la gran querella de tu vida.
Hace ya tiempo que no nos vemos. Quizás un par de años. Cuando ingresaste al campo magnético de las leyendas y el mundo te abrumaba con visitas, encuentros, entrevistas, decidí no sumarme a esa ronda interminable, muchas de las cuales, porque te conozco, impacientaban tu alma. Pero, sin importunarte, no podía dejar de enviarte una despedida que se me atragantaba de dolor en mi conciencia, por todo lo bueno y lo malo que compartimos. No podía dejar de decirte que me siento feliz al recordar las vueltas y revueltas de la vida que nos encontraron juntos.
En los peores momentos de mi peripecia vital, cuando el adversario histórico buscaba por todos los medios la sepultura de la República, de las dos radios y las dos señales de televisión del Multimedio Plural, siempre estuviste presente, con tu potente defensa solidaria, sin medir costos, desenvainando tu verbo trepidante, con la intensidad de tu elocuencia plebeya de intelectual granjero, abriéndome una brecha para eludir el asedio. Nunca me olvidaré de tu apoyo en las buenas y en las malas.
Ahora que yo también estoy ingresando en la última etapa de mi vida, con mi imprevista ceguera a cuestas, es cuando uno mira para atrás y más valora la amistad y la solidaridad recibida por seres humanos como vos, que te entregan racimos asombrosos de amistad, compañerismo, acuerdos pero también disensos, como debe ser, alegrías y dolores cargados de semillas que siempre florecen.
Mi admiración no puede ocultar las veces en que fraternalmente disentimos, como cuando afirmaste en Búsqueda que la mejor ley de prensa es la que no existe, o cuando perdonaste con generosidad extrema a tus miserables verdugos, achicando el “ni olvido ni perdón” dejando solo el “ni olvido”, perdonando sin exigir un acto de contrición público y auténtico, o cuando tu bonhomía o ingenuidad te impidió concretar el sueño que compartíamos de dotar a la izquierda uruguaya de un potente canal de televisión alternativo que compitiera con el infame monopolio audiovisual, sin percibir el engaño de los perros del hortelano, con sus mezquindades a cuestas. Sin tampoco olvidarme del disenso cuando discutimos sobre el discurso que ibas a dar en México sobre comunicación social, advirtiéndote de las falacias de la SIP, que no era una organización de periodistas, como creías, sino de empresarios del periodismo, columna vertebral de la propiedad privada de la información, de la cual no cedían a la sociedad ni un ápice.
Todos los encontronazos que tuvimos fueron superados con creces por el ejercicio del arte del encuentro al que siempre apelabas. En eso siempre fuiste hegeliano, te importaba más la síntesis que la tesis y la antítesis, y en la síntesis siempre coincidíamos.
Ayudó mucho el que yo supiera distinguir entre el personaje y el ser humano. Y también ayudó ese formidable cable a tierra, que acompañó toda tu vida y tu transformación, que, como la mujer fuerte del Evangelio, fue Lucía Topolansky, espejo calcado de tu peripecia vital, casi una fotocopia de tu aventura humana. No me puedo olvidar de sus lacónicas pero oportunas intervenciones, algunas veces rondando en ese pequeño cubículo de tu chacra donde intercambiamos polémicas y proyectos. Siempre con el dejo de realismo que la caracterizaba. Le debes mucho a ella sobre el apogeo de tu leyenda. Leyenda a la que te convocaron los dioses de la igualdad humana dotándote de cuatro dones que, al conjuntarse, unieron a tus planetas. Te dieron, te los ganaste, el don de la inmensa palabra campesina, el don de una vida modesta y humilde, el don de saber trocar las armas de la confrontación por la filosofía de la persuasión y el respeto a la opinión ajena, y el don de privilegiar lo cotidiano y las pequeñas cosas por sobre los grandes postulados de la política tradicional, este último don te acercó al pueblo a la gente común más que ningún otro dirigente político.
Tu pedagogía, volcada sin flexibilidad alguna a decir lo que se piensa, como el filosófico “así como te digo una cosa te digo la otra”, o que a veces “es necesario tragarse sapos o abrazarse a una culebra para obtener el avance del bien común”, te propinó golpes que eran evitables.
Decir siempre lo que se piensa es de valientes, pero esa conducta te llevó muchas veces a caer en la emboscada de la inoportunidad. Y con sinceridad te digo, no puedo cometer sincericidio precisamente contigo, fuiste ferozmente auténtico sin medir oportunidades. Como tu reciente crítica al Pit-Cnt, organización que representa al trabajo humano que defendiste incluso a mano armada, contra el capital que lo avasallaba. Si estuvieras en condiciones normales, sé que no me dejarías pasar esta admonición, y seguramente, porque supiste ejercer una atracción tan potente como la fuerza de gravedad, apelarías a la síntesis de mi aserto y el corolario resultaría en empate.
Se va contigo el último caudillo de esta banda oriental del Río de la Plata. Y cuando digo caudillo, quiero decir caudillo a la vieja usanza de nuestra historia, con sus luces y sombras. Una rara avis en estos tiempos de la mal llamada poshistoria. Rara avis que ya el terruño artiguista no volverá a parir. Contigo se cierra una etapa de nuestros ciclos históricos.
Me acuerdo cuando, vistiendo las prendas de antropólogo del pueblo y huésped privilegiado de los desposeídos, lanzaste la idea de la nueva felicidad, citando el ejemplo de los pobladores de Kalahari que vivían sin ganar el pan con el sudor de su frente. Sonaron las campanas de los santuarios hipócritas de lo políticamente correcto.
Y también me acuerdo de que, a pesar de creer que la sociedad uruguaya no estaba preparada para tamaña propuesta, escribí una columna en tu defensa, explicando que Aristóteles ya había dado pistas al respecto al afirmar que “cuando los telares tejan solos, el hombre será libre”.
Fuiste un expedicionario de la vida. Una vida de ribetes épicos y humanistas que te transformaron en leyenda, sin proponértelo, porque, me consta, nunca trabajaste para el epitafio.
Yo creo que te despides muy feliz de la vida que has construido en 9 décadas imborrables. Has contradicho a Kant en “La crítica del juicio” cuando sostenía “la incapacidad del ser humano de ser feliz”. Yo te vi feliz viviendo en ese rancho de 30 m2 y sentí envidia de la sabiduría de tu elección: no solo ser el paladín de los humildes, sino vivir como lo hacen ellos. No todos tenemos ese coraje.
La muerte, Pepe, no llega con la vejez sino con el olvido.
Y si algo no te pasará a vos, es el olvido.
Te guste o te disguste, ya estás sembrado en la historia.
Adiós y gracias, muchas gracias, inolvidable viejo gruñón, alquimista de la palabra sencilla y campera, capaz de transformar el verbo en un himno sobre la libertad humana.