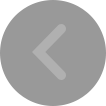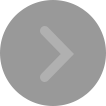Cuando Bergoglio fue entronizado como papa, una bula tácita, no escrita pero eficaz, circuló entre las filas del kirchnerismo: la del perdón instantáneo, del olvido táctico, de la conversión súbita de un cardenal cuestionado, según Horacio Verbitsky, acaso su más sistemático denunciante dentro del oficialismo, por su papel durante la dictadura, en el impoluto portador de la paz vaticana.
Se lo proclamó “argentino y peronista”, como si la argentinidad dispensara indulgencias y el peronismo oficiara de sacramento redentor.
Hoy, con Milei, ocurre algo similar: el hereje de ayer, a quien llamó “el imbécil de Roma, representante del maligno en la tierra”, es revestido por sus mismos detractores con los ornamentos del estadista, bajo la lógica pragmática del alineamiento coyuntural. El oportunismo político se disfraza de fe, y la fidelidad se convierte en una transacción. Así como se suspendió toda revisión crítica sobre el pasado de Bergoglio para facilitar el milagro geopolítico del papado, se suspenden ahora los escrúpulos ante un presidente que ha denigrado los derechos humanos, la educación pública y la memoria histórica. La historia reciente nos recuerda que en Argentina no hacen falta tribunales ni inquisidores para canonizar: basta con que alguien conquiste el centro de la escena para que suceda el milagro de que las piedras se transformen en rosarios.
Sin embargo, no fueron únicamente los altos jerarcas del poder quienes acudieron al llamado de Roma. También una multitud anónima, fervorosa y variopinta se agolpó en la Plaza San Pedro y en las naves de la basílica, como en un antiguo ceremonial donde la emoción colectiva sofoca toda memoria crítica. No es nuevo: la muerte, como la coronación, convoca a las muchedumbres a los viejos teatros del sometimiento. En muchas latitudes, los súbditos de las monarquías occidentales —aunque no únicamente— aún hoy celebran acríticamente el boato y los lujos obscenos de un linaje parasitario, forjado en las sombras de la Edad Media, que encuentran en estos rituales un espejo donde reconocerse y perpetuarse. La Iglesia, a su modo, prolonga esa fábula de majestades y tronos, donde la mirra pretende perfumar la podredumbre de los privilegios y el oropel cubre, sin pudor, las grietas de un poder que se cree eterno. En las exequias de Bergoglio, como en toda liturgia de dominación, la magnificencia fue puesta en escena no para honrar la humildad evangélica —si alguna vez existió—, sino para recordar a los humildes cuál es su sitio. Quizás incluso contra la voluntad del finado Francisco, ya despojado no solo de su nombre original, sino también de su persistente hostilidad hacia los progresismos, como la que ejerció contra los gobiernos kirchneristas de principios de siglo en su propio país.
En el relato triunfal de la modernidad, la secularización prometía liberar a las conciencias del antiguo yugo teológico, desplazando lo sagrado hacia lo íntimo y relegando a las iglesias al rol de reliquias morales sin poder efectivo.
Pero aquella promesa era una trampa, y la trampa se volvió estructura. La Iglesia católica —esa maquinaria de púrpura que bendijo imperios, realizó y encubrió crímenes y predicó pobreza desde palacios de mármol y oro— no fue superada por la modernidad: la atravesó, la deformó y la absorbió. El Vaticano, núcleo pétreo de una jerarquía que predica amor mientras excluye cuerpos, decisiones y deseos, permanece entronizado en el corazón político de Occidente. Bajo el pontificado de Francisco hubo gestos, pero no fracturas. Se besaron pies, pero no se descalzaron privilegios. Se abrieron puertas que nadie cruzó. El mensaje se volvió símbolo, y el símbolo, mero consuelo. Mientras, el poder real, intacto. El dedo de un cónclave electo a dedo definirá un futuro no muy distinto del oscuro presente. La modernidad, que se soñó como horizonte racional emancipador, convive aún con la superstición institucionalizada del perdón sin reparación ni restitución, la inclusión sin justicia, la pobreza sin renuncia. Allí donde el mundo se proclamaba laico, la Iglesia ofreció ritual y espectáculo; donde la razón debía socavar dogmas, triunfó la liturgia. La muerte de Francisco obliga a este balance: el mayor triunfo de la Iglesia no fue resistir la secularización, sino mimetizarse con la modernidad sin ceder un solo dogma, rito ni privilegio, ni una sola piedra de su arquitectura opulenta. Este análisis no pretende soslayar a otras grandes religiones como el judaísmo y el islam, que al igual que la Iglesia católica resultan —en sus estructuras— misóginas, patriarcales, disciplinarias, violentas y cosificadoras. Me refiero a sus estructuras burocráticas y a los valores con los que jerarquías, exégetas —y en ocasiones ejércitos— buscan disciplinar y controlar a sus fieles. Intento releer a Marx con la mayor heterodoxia posible, pero no encuentro aún fisuras en su sentencia: la religión sigue siendo el opio de los pueblos.
Confieso que, más allá de todas las reservas que aquí expongo, le tenía simpatía. Tal vez por esa raíz compartida que se reconoce sin pensarlo: hablaba mi lengua con el mismo acento porteño. Decía “pibe” y “laburo” incluso entre cardenales, y no ocultaba su pasión futbolera. Como mi padre, recitaba de memoria las formaciones gloriosas de San Lorenzo, como si el cielo también pudiera organizarse en dibujos tácticos y discusiones sobre línea de tres con líbero o los tradicionales dos centrales con marcadores de punta. Había en él un rastro de barrio, un eco de sobremesa dominguera que persistía incluso en la escenografía desmesurada del Vaticano. Aunque habitaba un ámbito saturado de mármoles y oro, tuvo gestos de sobriedad que llegaban a conmover: los zapatos negros sin ornamento, la renuncia a ciertos símbolos litúrgicos que, sin embargo, jamás desactivaron la fastuosidad estructural que lo envolvía. Más aún porque adoptó un discurso levemente progresista, siempre preferible al anticomunismo acérrimo del Sr. Wojtyla o la formación juvenil nazi del Sr. Ratzinger, cuya defensa parcial podría apoyarse en su formación filosófica, que lo llevó a debatir incluso con Habermas, a diferencia del rudimentarismo de sus predecesores.
En tiempos en que la suntuosidad es norma y el privilegio se ostenta sin pudor, los gestos de austeridad adquieren una densidad simbólica extraordinaria.
Tanto a Francisco como a José Mujica se les reconoció esa rara coherencia que nace de lo simple: la renuncia al exceso, la palabra sin eufemismos, la apariencia despojada. En ambos casos, esos gestos les otorgaron una autoridad moral difícil de impugnar, por el contraste que ofrecían frente a la obscenidad cotidiana de las élites. Pero esa excepcionalidad encierra una paradoja: que unos zapatos gastados o una casa sin lujos sean vistos como revolucionarios dice más de la estructura que los rodea que de los hombres en sí. La diferencia, sin embargo, no es menor: Mujica aún limpia su rancho, cocina su comida, lava sus platos. Francisco, en cambio, habitó un escenario brutalmente lujoso desde el cual cultivó una imagen de sencillez que jamás desmontó los mecanismos que la volvían excepción. Ambos renunciaron a los privilegios visibles, pero ninguno rompió las estructuras que los hacían tan escandalosamente elocuentes.
Tal vez su papado se resuma en la figura de un sastre paciente, dedicado a remendar las sotanas raídas de una institución que se niega a arrojar sus trapos viejos al fuego. Francisco no rompió costuras ni diseñó nuevos ropajes: zurció, acomodó, disimuló hilos sueltos con gestos sobrios, mientras el dorado terciopelo del poder se desgastaba bajo el peso de los siglos. Como un costurero del alma institucional, supo dónde aplicar la puntada sin que el corte se notara, sin alterar el molde del vestido. Pero ni el lino ni el oro se renuevan con aguja fina: se deterioran, se agrietan, se apolillan. Y aunque sus puntadas fueron celebradas —acaso por la constancia más que por el resultado—, lo cierto es que el ropaje sigue siendo el mismo: ampuloso, ceremonial, irreformado. Francisco no desnudó a la Iglesia: apenas reforzó sus dobladillos desflecados, como quien prolonga la vida de un traje raído y manchado, incapaz de dar abrigo al presente.