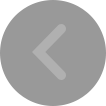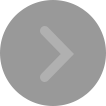Yo creo que a Occidente nunca más le interesó la vieja Constantinopla. No sólo la abandonó a su suerte, sino que sencillamente la borró de sus proyectos, cálculos y objetivos, teniendo como tenía todo un nuevo mundo a su merced. Pues bien: pese a estas inocultables y bastante evidentes razones, todos los guías turcos que nos tocaron en suerte durante nuestro viaje (fueron al menos tres) se encargaron de hacernos notar, con un orgullo desafiante y en ocasiones con cierta pátina de fanatismo, que los cristianos habían sido barridos, exterminados, desahuciados de toda posibilidad de retorno, a partir de aquella conquista. Resultaba fascinante y casi increíble escuchar una y otra vez ese discurso, casi seiscientos años después de tales sucesos. Pero no debería asombrarnos. Era también un recordatorio de que Oriente y Occidente siguen siendo dos mundos antagónicos y enfrentados, en medio de su complejidad histórica, como bien se ha encargado de señalar, desde la indagación filosófica, nuestro Arturo Ardao, en una breve obra titulada Filosofía en lengua española (Montevideo, 1963), en la que explora, no solamente la función del lenguaje en relación con la geografía y el dominio político de los pueblos, sino además las ambiguas definiciones de los términos oriente y occidente.
Como dije, los guías no cejaban en sus intentos de marcar su terreno, y lo hacían a fondo. En Göreme, región que también visitamos, el denominado Museo al Aire Libre alberga maravillosas y misteriosas iglesias rupestres cristianas que datan principalmente de los siglos X al XII y que siguen siendo famosas por sus frescos bien conservados, en particular la Iglesia de la Manzana y la de la Sandalia. Al visitarlas, uno de nuestros guías nos informó que uno de tales templos, la llamada Iglesia Oscura, fue utilizado luego de la invasión turca como palomar, nada menos que hasta el año 1950, hecho que disculpó aclarando que lo mismo había sucedido, innumerables veces, con las mezquitas erigidas por los musulmanes en España, a partir del avance de la Reconquista cristiana.
Durante ese periplo por la Turquía profunda, en el que atravesamos regiones como Saratli, Uçhisar, Goreme, Pamukkale, Éfeso, Esmirna y Çanakkale, nuestra primera parada fue Ankara, y resultó inevitable, al visitar el imponente mausoleo de Ataturk, que el guía se explayara sobre la vida y obra de quien fue célebre estadista, así como el fundador y primer presidente de la República turca. Al llegar al extensísimo Mausoleo, que abarca un territorio en el que entrarían cómodamente unos veinte o treinta palacios legislativos del Uruguay, sin contar las dilatadas áreas de jardines y estanques, asistimos a la terminación de los cursos escolares de todos los niveles. Había allí, bajo el rayo implacable del sol, desde infantes de preescolares, hasta adolescentes que cursaban lo que entre nosotros sería el bachillerato, además de los universitarios recién graduados. Todos acudían con sus mejores uniformes y galas, pero en el caso de las chicas, éstas se aparecían ataviadas con sutiles y vaporosos vestidos de seda, revestidos de volantes, flecos y canutillos brillantes que flotaban al viento con un aire un tanto impúdico para los estándares turcos, y sandalias de tacos de quince o veinte centímetros de algo. Aquello era un vasto hormiguero humano al que acompañaban profesores y maestros, además del personal armado, pues se trata de una región militar. De pronto, y sin previo aviso, comenzó a sonar el toque de una corneta. Entonces se tendió un silencio cerrado y absoluto sobre semejante marea humana. No se escuchaba ni el volar de una mosca. Cada uno se quedó detenido en su sitio, llevado por lo que parecía ser el sentimiento de un deber atávico de reconocimiento, sumisión y obediencia ciega al hacedor de la Turquía moderna. Todo, de punta a punta, me impresionó, no solamente como un lugar paradigmático del poder y del sentimiento nacional turco, sino además como la representación simbólica de la aventura exploratoria de un viaje, en el que el viajero se ve disminuido y borrado como el suspiro del aire entre los árboles. No en todos los sentidos, pero en algunos de ellos se fracasa al buscar refugio en una memoria ajena, en el regreso a lo que jamás fue propio, por irreconocible; en la construcción y deconstrucción de un yo sin mayores coordenadas vitales; se fracasa, en suma, en la imposibilidad del reconocimiento (cosa que no me sucedió, por cierto, con el mundo griego). Ni hablemos de romanticismos, a los que somos tan dados, a veces, los ingenuos viajeros. Allí, en el Mausoleo de Ataturk, uno descubre que Mustafá Kemal se consagró como supremo líder tras la derrota del Imperio otomano y la ocupación de Constantinopla entre 1918, y encabezó el Movimiento Nacional turco, que desembocaría en la guerra de Independencia o de Liberación, que a su vez derivó en la creación de la República de Turquía, en la que pretendió integrar la modernización al modo occidental. A partir de entonces, Mustafá Kemal quiso crear un Estado moderno, democrático y laico, cosa que consiguió en la forma, más no en el fondo material.
El guía que nos brindó una semblanza de este estadista llevaba al cuello un micrófono que colgaba de una cinta azul decorada con una hilera de retratos del supremo. No dijo, pero rezumó en su actitud, que la idea de Ataturk era convencer a todas las etnias y grupos religiosos, tan diversos, de que en la República turca habría una sola etnia en el sentido cívico de la palabra, consistente en la "turquidad" o en la calidad de turco. Hizo otras cosas igualmente ambiciosas: adoptó el calendario gregoriano, abolió el califato otomano en la enmienda constitucional de 1926 y sustituyó el alfabeto árabe por una versión modificada del abecedario latino. Promulgó, además, en 1926, un nuevo Código Civil por el que se impuso la igualdad de género en el país, excepto en el sufragio. Las mujeres recién votaron en 1934, pero lo hicieron antes que otros países como Argentina, Colombia, México o Venezuela.
Todo esto había que investigarlo por cuenta de uno. La semblanza del guía consistió en algo muy superficial, propio de un frívolo catálogo turístico, y en consecuencia omitió los datos más relevantes y (por supuesto) conflictivos del personaje. No dijo una sola palabra sobre la violenta represión desatada contra los griegos del oeste de Anatolia, que fueron finalmente expulsados (al menos un millón y medio de ellos), acción que no fue realizada únicamente con soldados, sino con toda la población, incluidos las mujeres y los niños. Y qué agregar sobre el genocidio de los armenios, un pueblo que comenzó a reclamar algunas de sus regiones históricas ya a partir de la primera guerra mundial, ocupadas por los soviéticos y por la propia Turquía. La culpa no la tiene en esto solamente Ataturk, pero su régimen, sin duda, continuó las atrocidades conocidas como el genocidio armenio, en el que se asesinó a más de un millón de armenios y se deportó a otro millón en 1920. Su retrato, sin embargo, está presente en los sitios más variados: en cafés, restaurantes, oficinas públicas y privadas, fábricas de los más diversos artículos, museos, hoteles y calles. En ellos puede verse a un hombre ciertamente bello y aún joven, de rasgos delicados y de intensos y soñadores ojos azules, ataviado con el típico gorro de astracán y con un cuello militar de charreteras. Vuelvo a la plaza mayor del Mausoleo y al toque de la corneta militar. El silencio unánime, aplastante, de esos que no admiten la menor disidencia, que forman en la sumisión a una causa y que aprenden todos los niños, adolescentes y jóvenes turcos en sus festejos de fin de cursos, fue la mejor demostración de su calidad de líder autoritario, venerado mediante un nacionalismo cuasi fanático, que acabó con todo vestigio de democracia. Tal vez por eso Turquía ofreció para nosotros ciertos contrastes inquietantes, que contemplamos, esta vez sí a la manera de Nietzsche, sin sarcasmo, pero también sin amor, no por desprecio ni por indiferencia, sino por esa radical incomprensión de lo que se nos aparece como indescifrable.