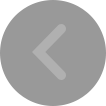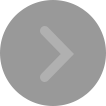En el mundo se da la discusión de las transiciones energéticas desde hace décadas. El debate de la transición energética no es nuevo, éste surge en 1970, primero como una forma para dar seguridad energética luego de la crisis del petróleo de 1973, y como una alternativa para desarrollar una matriz energética basada en recursos ‘renovables’ opuesta al desarrollo de la energía nuclear. Luego empieza a tomar fuerza la transición energética en 1992 en la cumbre de Río como una forma de mitigar los efectos del cambio climático. Por otra parte, la idea de una “transición justa” se encuentra en el preámbulo del Acuerdo de París de 2015, y hace referencia a de establecer el objetivo de minimizar el aumento de la temperatura global a 1,5°C, pero “teniendo en cuenta los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional”. Entonces, cuando en Uruguay se realizó la transición, se crearon nuevas fuentes de trabajo, se crearon carreras técnicas, se impulsó la creación de ALUR como desarrollo de industria local asociada a esa transición energética. Podríamos decir que Uruguay es un adelantado en lo que a transiciones energéticas se refiere.
Qué nos falta por cambiar
Cuando hablamos de matriz energética, no estamos hablando sólo de la energía eléctrica. En nuestro balance energético aún resta por cambiar las fuentes convencionales de energía que se utilizan para la generación de energía eléctrica en momentos de sequía o de baja producción de energía solar y eólica, y la energía que se utiliza para el transporte, que ronda en un 40 % de la matriz energética total.
Entonces nos faltaría dejar de depender de los combustibles fósiles para poder cumplir con el Acuerdo de París para mantener la temperatura por debajo del 1,5°C, que ya se está sobrepasando. Para que eso suceda, según la Agencia Internacional de Energía, para estar debajo de 1,5°C, no debe haber nuevos yacimientos de petróleo y gas ni minas de carbón. En este sentido, los países que dependen del petróleo ya están firmando un acuerdo para mantener sus yacimientos y futuras explotaciones de gas, petróleo y carbón debajo del suelo. Uno de estos países es Colombia.
Por eso parece un contrasentido que Uruguay avance la exploración de posibles reservas de hidrocarburos en la plataforma marítima uruguaya, tras descubrimientos significativos en la cuenca de Namibia que sugieren similitudes geológicas prometedoras en las aguas uruguayas. Como lo cubrimos en una columna anterior, la prospección sísmica tiene efectos directos sobre la fauna marina, pero lo que no llegamos a cubrir son los efectos de efectivamente encontrar petróleo. Uno se imagina que todo pasaría a ser un paraíso, Uruguay estaría lleno de Ferraris ronroneantes y de lujuriosos rascacielos. ¡Progreso al fin! Pero, en realidad, Uruguay se sumaría al conjunto de países que producen la causa principal del cambio climático, ya que la quema de combustible fósil genera más del 75 % de la contaminación por emisión de gases de efecto invernadero. ¡Y pensamos que los eructos de las vacas son un problema!
Además de que está demostrado que el desarrollo de la industria fósil no genera desarrollo en los países, generalmente termina generando ganancias para unos pocos y contaminación, problemas ambientales y depredación para el general de la población. Ha sido ampliamente investigado que la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de gas y petróleo entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales.
Todos conocemos el dilema del tranvía. En una imagen un operador tiene que tomar la decisión de matar a una persona para salvar a cinco. Y es allí que nos damos cuenta de que de este lado del petróleo se encuentran todas estas preguntas: ¿Uruguay está preparado para afrontar el encuentro de un yacimiento no convencional y todo lo que ello implica? ¿Está nuestra empresa estatal preparada para competir contra las empresas trasnacionales del mundo de lo fósil? En un país en donde está aumentando la cantidad de vehículos eléctricos, circuitos de carga para vehículos personales a nivel nacional, transporte público eléctrico, transporte de carga eléctrica, ¿tiene un mercado preparado para consumir el petróleo que encuentre? ¿Tirará por la borda los avances de transición energética en su matriz eléctrica y de transporte de carga por un yacimiento no convencional de petróleo? ¿Será la ganancia de la producción la semilla de un fondo de reconversión ambiental y fondo de pensiones y financiamiento de la salud como en Noruega? ¿O será pan para hoy y hambre para mañana?
Podemos contemplar las múltiples preguntas de la exploración de la plataforma marítima si alguien se las hiciera, pero casi nadie se las hace. Y ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué hay del otro lado de la vía del tranvía?
El hidrógeno verde, promesa de descarbonización
Para evitar todos los gases de efecto invernadero del transporte, uno podría decir “es fácil pasamos todo a eléctrico”. Pero todos hemos escuchado la discusión de las limitaciones de las baterías de litio, de sodio, entre otras. Surge entonces una solución más antigua y que se ha contemplado muchas veces en la historia: el hidrógeno. Si agarramos una molécula de agua y la separamos por electrólisis, obtenemos hidrógeno y oxígeno. Si la energía para separar la molécula proviene de energías fósiles, tenemos hidrógeno negro o gris. Pero si la energía proviene de fuentes renovables, obtenemos hidrógeno “verde”. Este hidrógeno, al ser combustionado, vuelve a ser una molécula de agua. ¡Qué maravilla! De agua y electricidad renovable obtuve una molécula para mover un motor y como resultado obtengo vapor de agua. Debe ser la solución a todos nuestros problemas. ¡¿Por qué no se nos ocurrió antes?!
Resulta que el hidrógeno es una molécula muy volátil, altamente explosiva y poco fácil de trasladar. Pero si la transformamos en un derivado, como puede ser el etanol (CHO) o el metanol (CH3OH), obtenemos combustibles que ya se adaptan a los sistemas existentes de transporte marítimo, de aviación, entre otros.
Para la hidrólisis del agua requiere de muchísima energía. La hoja de ruta del hidrógeno en Uruguay está hablando de pasar a tener una matriz de 20 GW de generación de energía renovable, cuando la actual matriz es de cerca de 5 GW. Esto implica una gran concentración de generadores de energía en manos de privados. Para generar ese combustible, de todas formas es preciso capturar carbono. En Uruguay los proyectos presentados en la hoja de ruta están estudiando la mejor forma de capturar carbono y por ahora todo parece indicar que es adaptando las calderas de combustión de las fábricas de celulosa. Eso implica que nuestro carbono provendrá del modelo celulósico forestal. Por otra parte, se requiere de agua, y si bien se ha discutido ampliamente el origen del agua de los proyectos muchas veces se plantea que el agua que no se “captura y utiliza” se escapa hacia el mar, obviando que todo ecosistema tiene un caudal ecológico por el cual precisa de ciertas cantidades de agua antes de ingresar en un estrés hídrico, también se ha dicho que el agua del río Uruguay es infinita, o que los proyectos no ocuparán agua del acuífero Guaraní, cuando en una presentación realizada por el Ministerio de Industria y el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental se indica que el agua subterránea será un respaldo en casos de crisis hídricas.
Encontramos aquí el otro lado del tranvía. ¿Está Uruguay pensando en el impacto ambiental estratégico de la suma de todos los proyectos derivados del hidrógeno verde? ¿Considera Uruguay que puede avanzar el modelo celulósico forestal para obtener carbono biogénico para generar combustibles sintéticos? ¿Se tiene en cuenta el papel de las empresas públicas en esta industria? ¿Qué pasa con toda la energía eléctrica generada si no se produce hidrógeno? ¿Los privados la venderán a un precio que permita abaratar la energía en Uruguay? Ya existen exoneraciones para uno de los proyectos de hidrógeno verde con el fin de abaratar los costos de una industria que es múltiples veces más cara que el combustible fósil. ¿Será el modelo de la exoneración fiscal en todos sus aspectos el que rija en la industria del hidrógeno? ¿No vamos a cobrar cánones por el agua, peajes por la distribución de energía eléctrica? Por suerte muchas de estas preguntas se las están haciendo muchas personas, y es más probable que haya cambios y nuevas formas de ver el modelo de negocio.
No sé de qué lado del tranvía hay más o menos gente, lo que seguramente sé es que Uruguay se tiene que preguntar: ¿Para qué y para quién expandimos nuestra matriz energética? ¿Cómo la expandimos? ¿Tenemos la tecnología en nuestro poder o sigue en poder de las trasnacionales? ¿Cuál es el rol de las empresas públicas? ¿Abarata el consumo popular? Creo que si fuera maquinista del tranvía empezaría por hacerme esas preguntas antes de elegir un rumbo al azar.