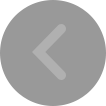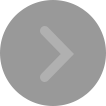La peculiaridad de nuestra enseñanza radica en que formamos profesionales: diplomáticos de carrera. No son políticos a los que, como premio o castigo, se les entrega un cargo. Son profesionales. Y como tales, siempre se ha considerado que para trabajar bien en un país uno no solo debe dominar su idioma, sino también conocer su cultura, mentalidad y todo lo que brota de ese lugar.
Seguimos manteniendo ese enfoque. Enseñamos la cultura de los países desde una posición de respeto profundo, sin superioridad. Solo así es posible un diálogo intercultural provechoso y fructífero.
¿Cómo influyó la disolución de la URSS en esta mirada?
—En los años 90, tras la disolución de la Unión Soviética, vivimos una tragedia. Se abrió el país y, en vez de recordar lo nuestro, lo menospreciamos. Se nos hizo sentir que éramos “nadies”, insignificantes. Se empezó a ver a Occidente como el único referente, olvidando nuestros propios logros.
Muchos me preguntan: "¿El presidente Putin es un tirano?". Yo tengo mi propia explicación al fenómeno. Recuerdo muy bien los tiempos de Yeltsin. Cuando llegó Putin, su mayor logro fue devolver al pueblo el sentimiento de dignidad. No por su política, sino porque nos recordó que tenemos una gran historia y cultura. Eso no es nacionalismo: es amor por la patria sin despreciar otras culturas. Eso enseñamos también en MGIMO.
¿Cómo se equilibra ese amor por la cultura propia con el entusiasmo por aprender otras lenguas?
—Es un gran desafío para los profesores. Cuando los chicos aprenden un idioma extranjero, se enamoran de él. Les parece que vale más que el suyo, y ahí debemos recordarles: sí, está bien, pero también representáis a un gran país.
Nuestro departamento de español, por ejemplo, tiene unos 60 profesores. El español lo consideran una lengua hermosa, alegre, que mejora el ánimo. Muchos me dicen: “Cuando estoy triste, repaso una clase de español”. Y se nota: nuestro departamento es muy animado, gesticulamos mucho, hablamos mucho, el ambiente es muy vivo.
Están realizando una gira por América Latina. ¿Cuál es el objetivo?
—La idea es que los estudiantes conozcan de cerca América Latina, no como un bloque homogéneo, sino en su diversidad. Pasamos dos semanas en la Universidad de La Plata, donde nos recibieron con muchísimo cariño. Teníamos clases por la mañana, y por la tarde visitamos museos, hospitales, conciertos de payadores, partidos de fútbol. ¡Es maravillosa esta tierra! También buscamos presentar nuestra universidad, encontrarnos con compatriotas, y explorar posibles futuros laborales para nuestros estudiantes.
¿Qué países han visitado?
—Estuvimos en Argentina, Chile, y ahora en Uruguay. Llamamos al programa “Cinco capitales, dos océanos”, incluyendo Moscú. Les dije a los estudiantes que después de esta aventura podríamos montar una agencia de viajes de excelencia. En Uruguay esperamos lograr algún acuerdo con una universidad local. Esta fue una primera aproximación, y la impresión es excelente. El español en Uruguay tiene particularidades, suena muy suave, melódico. La gente es amable, se sienten seguros. Los estudiantes dicen que quieren volver a Uruguay a trabajar pero a trabajar.
¿Qué planes tiene MGIMO con universidades latinoamericanas?
—Queremos empezar con planes académicos. Más allá de la situación política, los vínculos académicos no deben romperse. Son fundamentales para el futuro. El intercambio estudiantil es esencial: una cosa es estudiar un país en teoría, y otra vivirlo. Además, los jóvenes son nuestras futuras generaciones, futuros dirigentes. De ellos depende en qué mundo viviremos dentro de 20 o 30 años. Yo creo en ellos. Me parecen entusiastas, y soy optimista.
¿Por qué insiste tanto en la importancia de la experiencia directa?
—Te doy un ejemplo personal. Soy ucraniana. Nací en una parte muy nacionalista de Ucrania. Mi padre era científico y nos trasladamos a Moscú, pero recuerdo perfectamente las historias de mis abuelos sobre las atrocidades de los nazis ucranianos. Muchos familiares míos fueron asesinados por ellos. Por eso, cuando escucho a un líder decir que esos nazis son héroes nacionales, no lo puedo aceptar.
La experiencia vivida marca. Por eso es tan importante que nuestros estudiantes viajen, conozcan, vivan. Lo que se conoce en persona no puede ser manipulado fácilmente.
¿Qué opina del actual contexto internacional y qué papel cree que tiene Rusia en un escenario de multipolaridad?
—En general creo que la posición de Rusia es muy lógica. Un mundo multipolar garantiza respeto mutuo, porque nadie decide todo por sí solo, uno tiene que tomar en cuenta los intereses de los demás. Mi opinión personal es que nos va mejor con líderes que defienden los intereses de su país. Si yo defiendo a Rusia, y tú a tu país, nos entendemos, podemos encontrar acuerdos o compromisos. Eso enriquece a todos. Las sanciones económicas son injustas y nos golpearon duro, pero seguimos de pie. Por eso impulsamos una economía soberana. Creemos en un sistema de pesos y contrapesos.
¿Qué papel juegan los medios de comunicación en este conflicto de percepciones?
—En muchos medios occidentales se dice que Rusia es un monstruo que quiere invadir el mundo. ¡Tonterías! El problema es que mucha gente cree lo que se le dice sin verificar. Tenemos que contrarrestarlo enseñando la verdad.
Los rusos somos inocentes, creyentes, confiamos en que el bien ganará. Por eso quizás no combatimos antes la desinformación. Pero ahora estamos empezando a explicar nuestra posición. Antes pensábamos: “Si creen eso, es su derecho”. Hoy sabemos que no basta.
¿Qué lugar ocupa el conocimiento en la construcción de la amistad entre pueblos?
—El conocimiento de la cultura, de la mentalidad de los pueblos, es lo que realmente vale. No la política. Cuando conoces a las personas de verdad, te das cuenta de que todos somos humanos, con culturas distintas, y eso nos enriquece. No hay propaganda que supere ese tipo de encuentro.
¿Se van a repetir estas giras académicas por América Latina?
—Esa es la idea. Este fue solo un primer paso, pero el entusiasmo de los chicos es enorme. Espero que podamos repetirlo y desarrollar colaboraciones más profundas, también a través de la tecnología. Después del vínculo académico puede venir el científico, e incluso lo práctico.
¿Qué significa para usted el español? ¿Por qué le gusta tanto?
—Para mí es una historia personal. El español me parece una lengua enérgica, alegre, que te sube el ánimo. Suena bien, y además, es práctico: lo hablan muchísimos países, con culturas riquísimas. Es un crisol de culturas. Nunca te permite dormirte en los laureles. Siempre hay algo nuevo que aprender. Como jefa del departamento, lo que más me importa es que los chicos lo dominen cada vez mejor.
¿Y cómo llegó usted al español?
—Empecé en Ucrania, luego nos mudamos a Moldavia y después a Moscú, porque mi padre era científico. En el colegio, tenía una amiga cuya madre hablaba español. Me gustaba tanto su forma de ser —abierta, positiva— que cuando llegó el momento de elegir, pedí español. No me equivoqué. Jamás me arrepentí.
Amo mi trabajo. Enseñar es una profesión hermosa. Modulas la personalidad de tus alumnos. Ver a alguien pasar de no saber decir “hola” a pronunciar un discurso mejor que tú… es una gratitud inmensa. No es una profesión inútil. ¡Es fantástica!