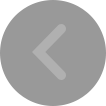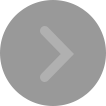Pero no se trata sólo de formas. También los contenidos han sido esmerilados hasta quedar reducidos a eslóganes sentimentales, lágrimas inducidas, agresiones irreproducibles o apelaciones cursis a la “nobleza del corazón”. La ideología ha sido reemplazada por la anécdota, el programa de gobierno por la pareja mediática, el compromiso por la lágrima fácil. La extimidad —ese concepto que la sociología tomó prestado del psicoanálisis, y que Sibilia resignificó para nombrar la obscena exhibición de la intimidad— se ha convertido en pasaporte a la visibilidad pública. Ya no se exige a los candidatos que gobiernen, sino que conmuevan. Que lloren, abracen, insulten, recen en cámara, y se expongan en sus habitaciones como si fueran influencers de una república que ya no influencia a nadie, salvo en su decadencia.
Complementaria a esta lógica se despliega la vieja y siempre renovada práctica de la “borocotización”, ese trasvasamiento ideológico sin agua ni vino, apenas un eco hueco de lo que alguna vez fue sustancia, que convierte al sistema político en un río sin cauce ni orilla. El diputado devenido en otro bando antes de asumir, el puntero que cambia de camiseta según las encuestas, el operador que ayer armaba listas para un espacio y hoy declama principios opuestos con idéntico énfasis impostado. Como advertimos en su momento, no es un accidente, sino el síntoma estructural de una democracia fiduciaria, en la que se cotiza más la fe momentánea que la coherencia política, en la que el vínculo entre representado y representante no se basa en programas ni mandatos, sino en un cheque en blanco rubricado entre la ingenuidad y el desencanto. El transfuguismo no escandaliza ya a nadie, porque es apenas la confesión tácita de que ningún principio rige el movimiento de esos cuerpos en el tablero: sólo la oportunidad, el cálculo, la conveniencia y un pragmatismo sin alma que ya nadie disimula.
En ese contexto, las “candidaturas testimoniales” se presentaron alguna vez como el colofón burlesco de una deriva sin retorno. Y se quedaron. Dirigentes que se prestaban al juego electoral sin intención alguna de asumir el rol que invocaban, apenas como carnada para arrastrar votos o barnizar listas ajenas con su lustre alquilado, aferrados a sus sillones ejecutivos o sus rutinas faranduleras. Era la política degradada a mera marca electoral, usada como cebo para incautos. La verdad de su rol estaba dicha ya en su rótulo: testimoniar, no representar; figurar, no actuar; aparecer, no transformar. Ni siquiera se ocultaba, sino que se afirmaba con descaro, como si admitir la farsa la volviera tolerable.
Pero aquello que en viejos artículos describimos como síntomas de una descomposición institucional ha devenido paisaje naturalizado, decorado fijo, indiferente y resignado. Lo que ayer fue alarma, hoy es rutina… La farandulización ya no es excepción frívola, sino la corriente dominante. La borocotización, más que anomalía, es el modo habitual de circulación del poder. Y las candidaturas testimoniales —o sus equivalentes renovados— se reeditan sin disimulo, como si eludir el mando otorgara más laureles que el compromiso de ejercerlo.
En tiempos donde la simulación no se esconde, sino que se exhibe como virtud, cabe preguntarse si “Tespis”, aquel primer actor griego, no ha regresado con nuevos ropajes a protagonizar esta tragedia política posmoderna. Porque si el “Hypokrités”, aquel actor que inauguró el arte de encarnar lo que no se es, el político mediático contemporáneo es su heredero perfeccionado: ya no actúa un papel, se modela a la medida del espectador. Y en ese juego de espejos invertidos, la democracia, estructuralmente neblinosa, se vuelve bruma espesa, nostalgia agobiada de un pasado irrepetible.
La distopía argentina no requiere del porvenir: se ensaya a diario en horario central. Se escenifica en el presente. Y en esta nueva temporada electoral, donde el calendario se ha vuelto una grilla de programación televisiva, las elecciones bonaerenses se anuncian como el episodio más explosivo de esta saga donde el Estado deviene espectáculo, la violencia se cotiza como liderazgo y el marketing se postula como destino. En ese marco, la coreografía grotesca de “borocotización”, “tinellización” y “candidaturas testimoniales” —antes síntomas— se han transformado en métodos, tácticas de una maquinaria política que ha que ha hecho del cinismo su catecismo y de la desmesura su firma.
El simulacro se vuelve protocolo: candidaturas, púlpitos y batallas en el conurbano
No es casual que el epicentro de esta dramaturgia electoral sea la provincia de Buenos Aires, cuna del peronismo y vitral astillado de sus contradicciones más agudas. Allí se libra, no solo una contienda por el poder territorial, sino una guerra simbólica: entre la miseria estructural y la motosierra redentora, entre el fetiche punitivo de la seguridad y la prédica ultraliberal disfrazada de exorcismo económico. Allí donde el peronismo alguna vez organizó el voto popular, La Libertad Avanza de Milei ahora ensaya su asalto, con una estrategia tan ecléctica como despiadada: policías devenidos candidatos, pastores como punteros y heraldos del odio maquillados de cruzados libertarios.
En el corazón del conurbano sur, tierra de chimeneas mudas y promesas arrumbadas, Milei no propone reconstruir, sino liberar. Pero su idea de libertad huele a purga, no a emancipación: el enemigo es el pobre domesticado por los derechos sociales, convertido en zombie por la “secta kuka”, transfigurado finalmente en “parásito mental” que amenaza el cuerpo sano de la nación. Su arenga no apunta a la esperanza sino a la extinción del adversario. “Si ganamos la provincia de Buenos Aires, habremos puesto el último clavo al ataúd del kirchnerismo”, declaró sin eufemismos. La urna, así, deviene mortaja.
Y para enterrar al enemigo simbólico, los sepultureros elegidos son figurines cuidadosamente guionados por una estética del espanto. En la tercera sección electoral —territorio históricamente peronista— “La Libertad Avanza”, el partido de Milei, no designó a un dirigente social ni a un economista, ni siquiera a un outsider de algún sector productivo. Eligió a un comisario: Maximiliano Bondarenko, surgido del sedimento oscuro de la Bonaerense, institución cuyo historial de represión, corrupción y connivencia con el delito no necesita prólogo. Nada mejor, al parecer, que enfrentar a la inseguridad con su propia sombra, y ofrecer como novedad el retorno del uniformado como arquetipo de orden, virilidad y salvación frente al caos.
Frente a él, Verónica Magario, actual vicegobernadora con mandato hasta 2027, encarna la caricatura perfeccionada del artilugio testimonial: candidata que no asumirá, rostro que no se inmuta, guiño que simula presencia sin compromiso. Candidatura para sumar sin gobernar, para figurar sin responder. Así se completa la paradoja de una elección donde se compite sin habitar los cargos, donde se promete castigar sin gobernar, y se gobierna sin comparecer. Mientras tanto, los comisarios almuerzan con los aspirantes, los oficiales caen en desgracia por posar con los aspirantes, como si el clic de una selfie pesara más que un prontuario y la Policía —en vez de custodiar la urna— se convierte en protagonista de la disputa.
Pero el cemento que amalgama este barro electoral no es sólo policial ni testimonial. Es también evangélico. La campaña se predica. Se unge. Se santifica. Milei, su hermana Karina y los descendientes del menemismo han entendido que, en los suburbios donde la fe es el último refugio, el púlpito reemplaza a la unidad básica. Allí donde el Estado se ha retirado, la Iglesia ha quedado como único faro. Y “La Libertad Avanza” no sólo avanza: se infiltra con pastores como punteros, oraciones como consignas y exorcismos como actos de campaña. El viejo lema del neoliberalismo de los noventa (“Achicar el Estado es agrandar la Nación”) encuentra aquí su versión mística: “Achicar el Estado es liberar el alma”. De la batalla cultural a la cruzada espiritual: la política como rito de salvación y castigo.
Y mientras Karina Milei, la esfinge que administra el cetro tras bambalinas desplaza a ministros, disciplina listas y sustituye hasta a la vicepresidenta en los actos protocolares, su hermano parece suavizar el tono con una pantomima de moderación: promete dejar de insultar. Dice que ahora discutirá “ideas”, no “formas”, como si las formas no fueran ya el contenido más feroz de su praxis política, en una retórica que naturalizó más de 4000 insultos en un año según el aristocrático y ahora casi escandalizado diario “La Nación” y que opera sobre la población como una topadora semántica que arrasa todo puente posible de diálogo. El insulto, en Milei, no es desvío: es programa. La descalificación no es exabrupto: es método. El cuerpo a cuerpo verbal es su manera de sustituir la carencia de mediaciones institucionales por un contacto directo, afectivo y brutal con su audiencia. No es ruido: es partitura.
Mientras en el barrio top de Puerto Madero se celebran banquetes suntuosos para los feligreses del ajuste, en el conurbano se reparten panfletos y biblias. La motosierra y la cruz avanzan en procesión impía. En esta cruzada posmoderna, Milei no se conforma con el triunfo electoral: ambiciona el exterminio cultural de sus adversarios. Lo dijo sin titubeos: quiere teñir el país de violeta. Y si la historia no le entrega el guion, se lo arrebatará a fuerza de insultos, pastores, comisarios y los globos que Macri ya no puede inflar.
Todo esto sucede mientras en cuartos resguardados a los que acude un Pro deshilachado se cierran las listas y se firman pactos sobre servilletas manchadas de urgencia. Se reparten territorios como botines de una guerra sin gloria ni banderas, y se negocian bancas al ritmo del algoritmo y la encuesta express. Cada nombre anotado es una ficha frágil más en la geometría del poder. Cada alianza es un reconocimiento tácito de que sin partido no hay engranaje, pero sin espectáculo no hay fuego sagrado. Se juega en simultáneo el control del Congreso, la pervivencia espectral del kirchnerismo y la hegemonía de un modelo que abandonó la persuasión para consagrarse al látigo.
De la ira a la aporofobia: el sistema en su fase obscena
Hay decisiones políticas que parecen sacadas de un laboratorio de crueldad: multar con cifras astronómicas al que hurga entre desperdicios en busca de pan o abrigo es una de ellas. Jorge Macri, primo del expresidente derechista hoy avasallado por Milei y su vocera Laura Alonso han encontrado en la miseria el chivo expiatorio perfecto: transformar el hambre en delito y al hambriento en enemigo del orden urbano. “Hasta $900 mil de multa (unos 650 dólares) si te gusta hurgar la basura”, se jactó Alonso en redes, como si la indigencia fuera un deporte exótico para temerarios, y no la secuela inevitable de un sistema que segrega y devora. La obscenidad es tal que, mientras las listas del Pro se amasan en la penumbra entre ambiciones cruzadas y pactos indecibles. Se criminaliza el gesto final de quienes apenas sobreviven en la intemperie de la historia.
Esta escena no es una excentricidad, sino un síntoma feroz del clima emocional. Allí donde el dolor y la desilusión deberían gestar un lazo solidario, se cultiva el odio hacia el pobre, hacia el diferente, hacia el que encarna la herida social. La ultraderecha capitaliza esa ira, la convierte en combustible electoral: la dirige hacia inmigrantes, movimientos sociales, cartoneros, etc. El Pro, en su intento por competir con “La Libertad Avanza”, decide hurgar en la misma basura simbólica del autoritarismo para mendigar votos entre las sobras del autoritarismo. Como ironizó el exministro macrista Pablo Avelluto: “El Pro hurgando en la basura del fascismo por dos diputados”.
Lo más perturbador no es ya la medida, sino el decorado que la rodea: una ciudad que invierte fortunas en contenedores “antivandálicos” y asigna policías para vigilar basura, mientras miles de familias sobreviven de aquello que el sistema descarta. Hay una estética de la limpieza compulsiva, de la ciudad vitrificada, que convierte el hambre en delito y la indigencia en espectáculo. No es un gesto aislado sino la versión municipal de la doctrina nacional del desprecio. Milei llama 'parásitos mentales' a quienes defienden derechos sociales; Macri multa a quienes buscan sobras. Es el mismo libreto: degradar para disciplinar. Se gobierna con muñecos en streaming mientras el dólar se dispara, la pobreza se multiplica, y el debate gira —obscenamente— en torno a cuántos insultos escupió el presidente esta semana.
Mientras tanto, la ira actúa como nafta en el motor político de la ultraderecha: da rating, moviliza clicks, enciende pasiones fugaces y edifica comunidades relámpago. Pero es una comunidad edificada sobre el lodo de la hostilidad, unida no por sueños compartidos sino por el goce sádico de ver humillado al otro. El éxito de la ultraderecha quizá resida en su maestría para operar con emociones —rabia, miedo, resentimiento— mientras las fuerzas hegemónicas se pierden en diagnósticos macroeconómicos incapaces de rozar siquiera la piel sensible de las subjetividades reales. Si la izquierda no comprende esos paisajes emocionales, seguirá hablando un idioma que no moviliza a nadie. Seguirá siendo testimonial, aunque a diferencia de todo el resto, asuma los escasísimos escaños que alcance.
La obscenidad de multar a quienes revuelven basura debería hacer sonar todas las sirenas éticas en la conciencia colectiva. No es solo un gesto aporofóbico, es el síntoma de un poder que ha dejado de percibir humanidad en los márgenes. En el fondo, el mensaje es claro: “Si estás fuera del mercado, estás fuera de la ciudad, fuera de la polis, fuera de la vida”. Se castiga la pobreza no para erradicarla, sino para invisibilizarla, para que no ensucie el decorado gourmet de Puerto Madero ni corrija la sonrisa photoshop de las campañas.
El cinismo es tan espeso que ya no sorprende ver a Milei prometiendo moderar sus insultos para “discutir ideas” mientras equipara la justicia social con un virus mental. Es la misma lógica que inspira al Pro: si el enemigo es “sucio”, se lo desinfecta; si el pobre molesta, se lo expulsa y se lo multa. Una política higienista para un tiempo de barbarie. La política argentina camina al borde de una cornisa, y debajo no hay red sino un lodazal. La bronca ha dejado de ser síntoma para transformarse en estrategia, y la crueldad se ha tornado virtud electoral. Mientras los poderosos afinan su ingeniería del castigo, la democracia deviene ritual hueco, mueca cínica sobre un cuerpo exánime. Y cuando la humillación de los débiles es celebrada como orden, la historia ya ha comenzado a escribirse con letras oscuras.
Pero hay resistencias, aunque dispersas y aún frágiles. Pero aunque diseminadas y aún frágiles, hay resistencias. Calles que se pueblan de cuerpos que rehúsan su condena, pancartas que desafían la represión, cantos que se elevan entre gases y bastones. No se trata de cifras, sino de umbrales: allí donde el hartazgo deja de ser susurro y se vuelve grito. Y mientras el poder multiplica sus máscaras, también crecen los silencios como forma de rebelión. El ausentismo, el voto en blanco, el anulado, no serán solo gestos de indiferencia, sino señales de una ruptura inminente. Como en 2001, cuando la mecha se encendió en la soledad de las urnas vacías y estalló meses después en las calles colmadas exigiendo “que se vayan todos”, también hoy podría incubarse en ese vacío el preludio de lo impensado. Porque si algo es tan inevitable como el derrumbe, es precisamente la insurrección.
Lo único que ignoramos aún es cuándo y con qué rostro irrumpirá.