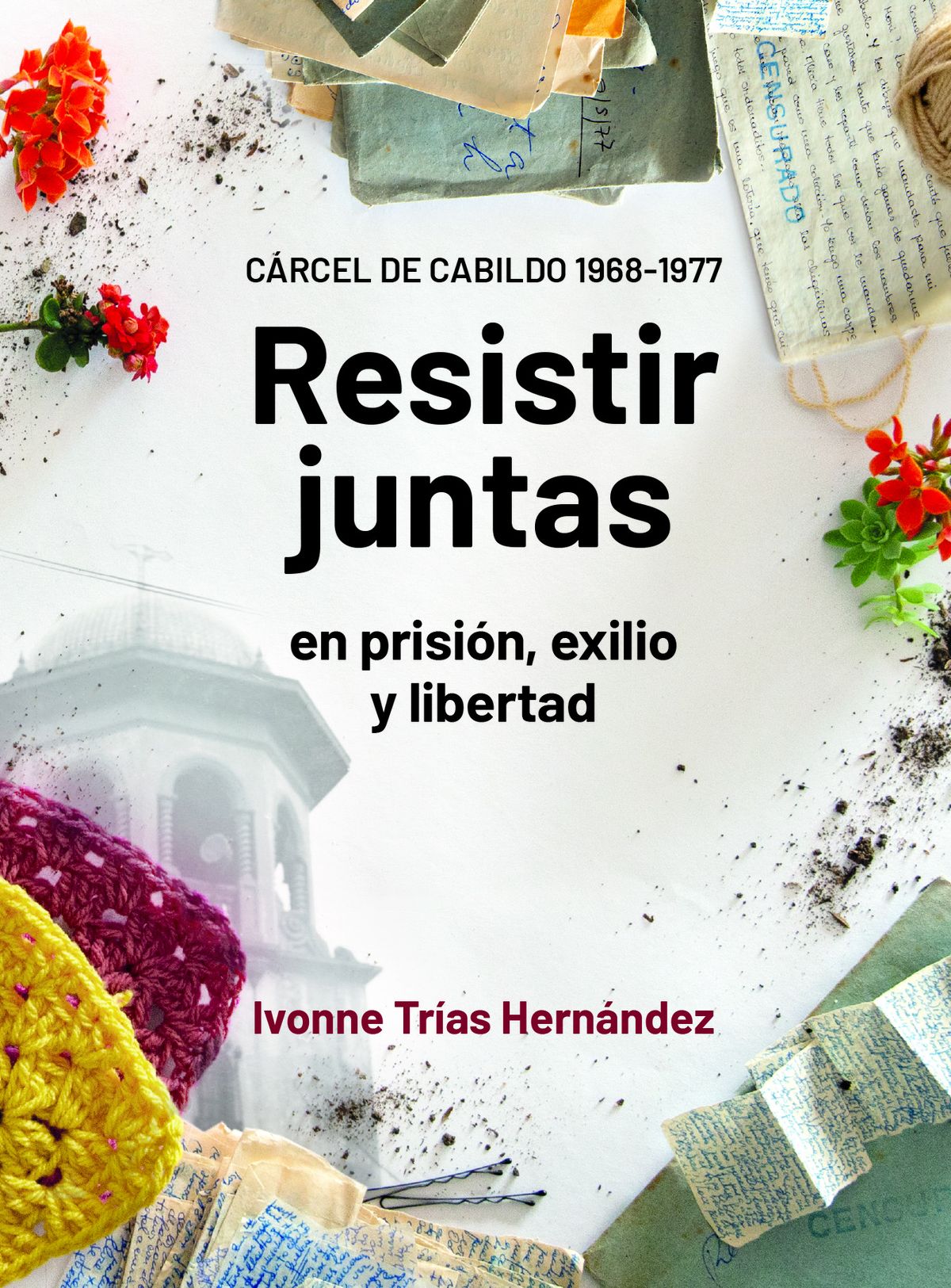Un día cualquiera, en 2001, dos de aquellas expresas políticas se encontraron casualmente por la calle. Se reconocieron, se abrazaron, se emocionaron y agendaron sus contactos telefónicos. Allí se encendió la mecha que terminó por reunir a parte del grupo de Cabildo. Emprendieron un camino de reuniones, conversaciones y grabaciones que se extendieron hasta involucrar a familias y descendientes. “En esas reuniones de mujeres, que eran una vez por mes, siempre surgían los recuerdos y temas recurrentes que iban dando lugar a otros. Y un buen día se nos ocurrió que todo ese material podía ser interesante. En ese momento no lo pensamos para un libro, sino como algo valioso que no se podía perder. Entonces, decidimos comenzar a grabar las reuniones, a transcribirlas al finalizar y guardar todo ese material”.
_ACC4645 copia
Primera reunión en bar Facal, año 2001.
Foto: cedida a Caras y Caretas
Casi quince años después, ese cúmulo de memorias encontró en Trías la pluma para ordenarlo y darle forma. “En un primer momento, mi intención —que ellas aceptaron— era ayudarlas a organizar todo aquel material que resultaba inabordable: muy abundante, todo interesante, pero bastante disperso. Les propuse trabajar en grupos de dos o tres, pero ellas estaban en muchas otras cosas y, finalmente, acepté hacerlo yo. Entiendo que fue una decisión difícil para ellas, porque significaba soltar algo que les había costado mucho construir. En esas reuniones se abordaron temas muy complejos, difíciles. Ellas tuvieron la inteligencia de construir primero un piso de confianza: discutieron conceptos, reflexionaron sobre qué es la memoria, cómo funciona, hicieron todo ese trabajo y, cuando lo tuvieron claro, decidieron entregarlo a otra persona y darle la libertad de autor. Ese también fue un paso difícil”, expresó la autora manifestando su agradecimiento por la confianza que le dieron.
Trías contó que la escritura del libro le llevó dos años, aunque al principio pensó que sería un proceso mucho más rápido. Confesó que en un comienzo tomó un rumbo ágil, pero el resultado no le convenció y decidió dar marcha atrás para empezar de nuevo. Fue entonces cuando se propuso como eje la idea de construir una conversación entre tres generaciones y tres tiempos de vida: antes, durante y después de la cárcel.
Para la autora el “después” era tan difícil e importante como la experiencia misma del encierro. La salida de prisión, explicó, estuvo atravesada por múltiples variantes: algunas fueron liberadas en plena dictadura y debieron mantener silencio, cuidarse de cada gesto, ir a firmar regularmente; otras tuvieron como única opción el exilio, porque de lo contrario quedaban bajo medidas prontas de seguridad. En todos los casos, esa etapa implicó desafíos enormes: hijos pequeños, niños nacidos fuera del país, familias fragmentadas. “Yo digo ‘ellas’ porque viví otro tipo de cosas, pero perfectamente podría decir ‘nosotras’”, señaló, marcando su cercanía con esas vivencias. Lo que buscaba, aclaró, era que el libro no contara tres experiencias separadas, sino entrelazadas en un diálogo común.
Prácticas de resistencia
Fein aseguró que la confianza y la posibilidad de discutir colectivamente que destacó la autora no surgieron recién en las reuniones que dieron origen al libro, sino que se trataba de una práctica que ya existía en la cárcel. Recordó, por ejemplo, una actividad que realizaban en Cabildo: una serie de trabajos colectivos sobre temas concretos. En cada celda, un pequeño grupo de cuatro compañeras hacían lo que ella definió como “una especie de mesitas redondas donde se intentaba hilvanar conocimientos, conceptos o informaciones que cada una pudiera aportar. Luego, en el patio o en otros espacios comunes, esas reflexiones se compartían con el resto”.
Durante varios meses sostuvieron esta dinámica con asuntos de fondo, como la situación del Uruguay o de América Latina. “Queríamos mantenernos como seres pensantes”, señaló, subrayando que ese trabajo en grupo, sistematizado y sostenido, fue una forma de resistencia intelectual que dejó huella. En su opinión, la misma práctica debió repetirse en otras cárceles, como Punta de Rieles, donde también las discusiones entre compañeras se daban de manera constructiva y se convirtieron en un ejercicio que luego pudieron retomar en libertad.
Sobre los desafíos de narrar historias tan íntimas y dolorosas, Trías explicó que la clave estaba en comprender que, en la experiencia de las mujeres, los planos personal y político no se separan. A su entender, cualquier libro que aborde la prisión política femenina —sea en Uruguay, en la España franquista, en la Unión Soviética con los gulags o en los campos nazis— necesariamente trata de la maternidad, la sexualidad, el amor y los vínculos entre compañeras. “Para ellas la discusión política y la discusión de estos temas está en una sola cosa, y eso hay que mostrarlo”, señaló, marcando una diferencia con la mayoría de los libros escritos sobre cárceles de hombres, donde rara vez se abordan todos esos aspectos en conjunto.
Para Trías, lo verdaderamente interesante es que en esas narraciones emerge la centralidad del vínculo entre las mujeres: un lazo profundamente político que no solo les permitió resistir en prisión, sino que se mantiene vivo hasta hoy. “Ellas enfrentaron condiciones durísimas por mil razones, pero lo que importaba era cómo enfrentaban esa dureza, y la enfrentaban colectivamente. Entonces, contar lo duro que fue desde el punto de vista de la resistencia que hubo, y no como una saga de sufrimiento, lo hizo más fácil, y lo hace más aceptable para las personas que lo leen”.
A lo planteado por Trías se sumó la reflexión de Fein, quien remarcó que la experiencia no se vivió nunca desde la victimización. “Nosotros no nos sentíamos víctimas, ni nos sentimos víctimas para nada: éramos militantes y lo seguimos siendo”, sostuvo, subrayando que el libro testimonia justamente desde esa posición.
_DSC5279 grupo (1)
Colocación de placa recordatoria en la excárcel de mujeres en Cabildo, año 2017.
Foto: cedida a Caras y Caretas
Romper el silencio
Lo complejo de la salida de prisión —ya fuera en Uruguay o en el exilio— fue que muchas veces no existían espacios donde compartir lo vivido sin exponerse al prejuicio o a la desconfianza. Recordó que a quienes regresaban, por ejemplo, les resultaba imposible llegar a un trabajo o a la facultad y contar abiertamente que habían estado presos: la reacción inmediata solía ser un “¿cómo que estuviste presa?, ¿qué pasó?”. Eso, explicó, llevaba a callar informaciones y sentimientos que eran muy importantes, por el simple hecho de no querer ser vistos como víctimas ni quedar marcados.
Por esa situación, confesó que le llevó años animarse a decir en la universidad que había estado presa. “No porque me fueran a juzgar, sino porque una quiere ser una más, como fue el resto del pueblo”, señaló. Y en ese sentido destacó que el único lugar donde podían ser plenamente ellas mismas era en el encuentro con las compañeras. “Cuando nos reuníamos para hablar entre todas, éramos nosotras mismas”.
Consultadas sobre el aporta este libro a la memoria del Uruguay actual, tanto Trías como Fein coincidieron en que se trata de una contribución singular dentro de un campo donde abundan testimonios. Fein insistió en que la diferencia radica en que Resistir juntas no parte de la victimización ni de posiciones políticas rígidas, sino que muestra a las protagonistas en clave personal, en un diálogo dirigido al conjunto de la sociedad y, en especial, a las nuevas generaciones. “Hay que desmitificar muchos relatos. Somos abuelas que pasamos esa etapa y tenemos que comprender lo que está pasando ahora, al tiempo que los jóvenes tienen que comprender lo que nos pasó a nosotras”, subrayó.
En la misma línea, Trías señaló que el libro funcionará como un soporte en el que las nuevas generaciones podrán encontrar respuestas, ya que el silencio posterior a la dictadura marcó profundamente a las familias. “Muchos hijos e hijas de estas mujeres atravesaron la adolescencia en un tiempo en que no se hablaba de estas experiencias, y en el liceo veían cómo algo tan determinante en su hogar no aparecía en los programas de historia. No había manera de mostrar que no era una locura personal que había que ocultar, sino que había sido algo colectivo. Eso fue durísimo”, explicó.
Fein agregó que, incluso cuando alguien se animaba a hablar, podía encontrarse con rechazo o indiferencia. “Para nosotras abrirse a contar lo que había sucedido era todo un paso, y encontrarse con que quien debía recibir ese relato dijera ‘no me cuentes de eso’ resultaba terrible”, recordó.
Trías destacó que justamente el libro ofrece hoy un espacio donde se da ese encuentro entre quienes quieren contar y quienes están dispuestos a escuchar. “Que se junten las dos cosas, que vos puedas contar y que la gente quiera escuchar es un acontecimiento extraordinario”, señaló.
Mujeres juntas
En un contexto en el que la conciencia de género no estaba instalada como hoy, las mujeres que vivieron el encierro desarrollaron formas concretas de apoyo mutuo. La solidaridad, la atención a las necesidades de cada compañera y la construcción colectiva de la vida cotidiana se convirtieron en un feminismo vivido, que, aunque no se nombraba atravesaba la resistencia política y la crianza de los hijos, más allá de lo teórico o ideológico. “Nosotras no militamos porque éramos mujeres, éramos trabajadoras, sindicalistas. En Cabildo éramos mujeres juntas, con un lenguaje común, pero también entendíamos la solidaridad con los compañeros que estaban presos y con todos los que resistían afuera. No era una cuestión puramente de género, sino de resistencia de todos”, señaló Fein.
Por su parte, Trías remarcó la singularidad de esas relaciones en la historia de la literatura y el cine: “Es difícil encontrar películas o libros que hablen de amistad o compañerismo entre mujeres. Y no me refiero al concepto romántico. Aquí hablamos de relaciones que se sostienen por lo importante, por la lucha y la resistencia. Esa práctica, que se daba incluso en las cárceles, fue fundamental”.
Fein complementó: “Había una jerarquización de la afectividad. No se manifestaba en gestos, en abrazos, porque nuestra generación no los tenía, pero sí en escuchar, conmoverse por los dolores de la otra, ayudar a sobrellevar maternidades muy jóvenes. Todo era colectivo”. Trías añadió: “Tanto que los hijos después recuerdan aquellos días en la cárcel como momentos gratos”. Y Fein sumó: “Para ellos era como un cumpleaños. Cada vez que entraban, intentábamos hacerles un cumpleaños con lo que teníamos: una tortita, un juego. Ellos se iban encantados, y nos decían ‘las tías’”.
Memoria viva
El recorrido que plasman en Resistir juntas no se agota con las páginas del libro: para Fein, la experiencia sigue activa a través del sitio de memoria que mantienen, donde continúan los debates y la vinculación con el entorno, los barrios y los sindicatos. “Esto no es una etapa cerrada para nada —asegura—. El libro es fundamental, pero es un camino para seguir adelante. La última actividad que hicimos fue una mesa redonda sobre la salida de la dictadura y el rol de los sindicatos. Ver a compañeros de aquella época y a otros actuales discutir de igual a igual fue muy importante”.
Trías comparte un ejemplo cotidiano de cómo esa memoria también llega al presente de forma inesperada: “Ayer me encontré con una vecina que conozco hace 30 años. Me felicitó por todo lo que dijimos [en la presentación del libro], por cómo mostramos el vínculo entre los niños en Cabildo, por cómo se vivía allí. Me preguntaba cómo hacían con tal cosa y con tal otra, cómo hacían para lograr que los niños estén contentos, cómo hacían con la sexualidad, y cómo hacían para lavar las sábanas o los pisos. Fue un breve encuentro, pero muy potente: alguien que nunca tuvo una conversación política con nosotras pensó en cada detalle”.
Fein recuerda que en la forma de gestionar esas actividades o tareas siempre estaban presentes pequeños gestos de solidaridad y cuidado: “Por ejemplo, con el tema de la cocina, después de todo un proceso de haber logrado dejar de comer rancho para poder cocinar nosotras. Había siempre una compañera de cada celda que se ocupaba de la cocina, y al final de la semana preparaban algo rico como regalo para las demás. Era un acto de afectividad, de cariño”.
Trías agrega cómo esa solidaridad también se extendía al cuidado sanitario y educativo: “No había médicos, dentistas ni psiquiatras. Las que tenían conocimientos, muchas eran estudiantes de algo, suplían lo que faltaba y se convertían en una especie de ‘poción mágica’. Tanto es así que una de ellas, que era nurse y en la cárcel actuaba como doctora, médica, chamana y de todo, aún hoy cuando alguna se enferma y va a la mutualista, igual le pregunta a ella porque es como la palabra santa. Es increíble cómo todas esas vivencias perduran hasta hoy”.
Ahora, como se preguntó la prologuista de este libro acerca de estas mujeres: “¿Son conscientes de su poder, de sus enormes capacidades? ¿Tenemos las lectoras, los lectores, la grandeza de darles su lugar en la historia? ¿Tendremos el buen tino de apropiarnos de las raíces profundas que construyeron para nosotras? ¿Sabremos, nos animaremos a querer tanto?”.