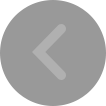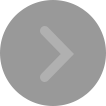En la Argentina de Javier Milei, este instituto parece hecho a su medida: le viene como anillo al dedo a un estilo de gobierno que roza el autoritarismo cuasi golpista, permitiéndole blindar su voluntad frente a un Congreso al que concibe más como obstáculo que como contrapeso. Su supervivencia en las constituciones modernas revela hasta qué punto persiste, bajo el barniz democrático, un resabio de la autoridad unipersonal propia de las monarquías. Ese vestigio, que en otras latitudes se ha atenuado o desaparecido, aquí se mantiene como un privilegio institucional que, en contextos de liderazgos fuertes, multiplica el riesgo de abuso violento.
El laboratorio argentino: Milei y el veto como método de gobierno
El veto en Milei no es un recurso excepcional, sino una pieza central de una coreografía que combina negaciones fulminantes y decretos de necesidad y urgencia como actos reflejos. Su gobierno ha convertido este poder contramayoritario en una bisagra para cerrar las puertas que abre el Congreso y, acto seguido, reemplazar el contenido derogado con un articulado propio, libre de negociación y refrendo legislativo.
El resultado es un presidencialismo hipertrofiado, donde el Legislativo queda reducido a un espejo deforme: devuelve una imagen de deliberación, pero sin capacidad de incidir en el curso real de las políticas. Desde febrero de 2024, el patrón se repite con la monotonía de una maquinaria aceitada, que responde más a un diseño premeditado que a coyunturas aisladas.
La restitución de la movilidad jubilatoria fue fulminada con un veto total y sustituida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que fijó una fórmula de ajuste inferior a la inflación, condenando a los haberes a una pérdida anual del 18 % con un recorte original del 7,2 %, que el Parlamento intenta ahora restituir y Milei vetar. El mismo bisturí presidencial cayó sobre la Ley de Alquileres, la de Humedales y la reactivación de subsidios energéticos: vetos totales seguidos por decretos que desregulaban mercados, habilitaban la explotación de humedales o aplicaban tarifazos de hasta el 300 %, beneficiando de manera directa a desarrolladores inmobiliarios, empresas extractivas y corporaciones energéticas privadas.
La “Ley Ómnibus” sufrió un veto parcial quirúrgico —32 artículos eliminados— que devolvió al Ejecutivo el control de privatizaciones estratégicas, luego aceleradas por el DNU 298/2024, en un claro bypass de la resistencia parlamentaria. La Emergencia Alimentaria, aprobada por unanimidad en enero de 2025, fue rechazada y reemplazada por el DNU 12/2025, que derivó la asistencia a un sistema de “vouchers” administrado por ONGs afines, dejando a siete de cada diez comedores sin ayuda efectiva y desmantelando de facto la política pública de contención del hambre.
Las reformas laborales, energéticas y de promoción a pymes o renovables siguieron el mismo libreto con su martillo de demolición legislativa: veto, decreto sustitutivo y un resultado final contrario al espíritu de la ley original. Incluso cuando el Congreso rozó la hazaña de reunir los dos tercios —como en las leyes de Medicamentos o de Emergencia Alimentaria—, la diferencia de uno o dos votos, lubricada por presiones a gobernadores y ausencias calculadas, mantuvo incólumes los vetos. El reemplazo por DNUs no solo preservó la voluntad presidencial, sino que profundizó sus rasgos: liberalización total de precios de fármacos, “quiebras exprés” para pymes, desregulación ambiental y flexibilización laboral.
Este mecanismo, repetido con disciplina casi militar, convierte a la presidencia en un laboratorio para un tipo de gobernanza sin frenos, donde la ley se redacta y se deroga en el mismo escritorio, sin más trámite que la voluntad personal del mandatario.
El veto presidencial, aún envuelto en el ropaje solemne de la Constitución, es un fósil monárquico con incrustaciones de oro viejo y polvo de siglos en el corazón de muchas repúblicas modernas. Su genealogía remite a un tiempo en que un solo individuo podía cancelar, con un gesto, la voluntad de un pueblo entero, bajo el supuesto de una sabiduría superior que hoy no es más que privilegio institucionalizado.
En teoría, se justifica como contrapeso; en la práctica, concentra poder, amputa consensos y, como en el caso argentino actual, desmantela derechos con la misma frialdad con que se firma un memorándum. La presidencia de Javier Milei ha elevado esta antigualla a método de gobierno: sus vetos no protegen a la nación de arrebatos legislativos, sino que bloquean sistemáticamente leyes destinadas a garantizar derechos o ampliar conquistas sociales —movilidad jubilatoria, protección ambiental, asistencia alimentaria, regulación de alquileres— para sustituirlas por decretos que consagran la desregulación, el ajuste y la privatización.
Cada veto no es solo una negativa: es la puerta de entrada a una monumental transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los grupos económicos privilegiados, un drenaje que convierte la firma presidencial en una máquina de redistribuir hacia arriba.
Lejos de ser una excepción, esta práctica se inscribe en una tradición que, en Argentina y en otros países de la región, ha servido para blindar intereses corporativos, abortar políticas redistributivas y debilitar conquistas democráticas. Como he señalado en otras ocasiones, el veto es “verdugo del voto” (5/2/12), verdadero sepulturero de soberanías: anula la deliberación parlamentaria y suplanta la soberanía popular por el capricho de un individuo investido de un poder que contradice la esencia misma republicana.
Mientras este instituto sobreviva, las mayorías solo gobernarán en apariencia, y la democracia seguirá habitando un escenario hueco, meramente formal, donde el Ejecutivo juega a ser monarca absoluto y el veto, más que un instrumento constitucional, una herramienta de dominación.
En este tablero, el veto ya no es solo un resabio histórico incrustado en la arquitectura institucional: es la piedra angular de una estrategia de poder que confunde autoridad con propiedad del Estado. Milei lo ejerce como un derecho de señor feudal sobre la ley común, demoliendo acuerdos parlamentarios y reescribiendo la agenda pública a golpe de decreto. Queda así planteada una pregunta que no es retórica, sino urgente: ¿hasta dónde puede una república tolerar que la voluntad de uno prevalezca sistemáticamente sobre la decisión de todos? La respuesta, por dolorosa que sea, marcará no solo el futuro de esta gestión.
De los clásicos a la violencia simbólica: el poder como sometimiento
La república, en clave clásica, no es un altar vacío sino una coreografía de límites: la ley como compás y el control recíproco como partitura. En ese escenario, Max Weber es menos un creyente de la voluntad inmediata que un realista del conflicto. En sociedades heterogéneas —sugiere— la democracia directa se atasca en la complejidad y abre la puerta a dispositivos opresivos; basta que una sola persona blanda un derecho de veto para deformar el resultado colectivo y torcerlo “opresivamente”. La advertencia suena seca, casi burocrática, pero es de una sobriedad quirúrgica: un dedo en alto alcanza para apagar la sala y dejar a todos gritando en la penumbra. En esa tensión, Weber le reserva a la representación un oficio moral y técnico: procesar disensos sin absolutizarlos, impedir que una mano solitaria congele el movimiento de todas las demás.
De ahí su insistencia en el compromiso como músculo vivo de la política representativa: negociar sin abdicar, ceder sin capitular, modular sin vaciar. No hay mandato imperativo en Weber, ni liturgias de obediencia automática; hay una autorregulación trabajosa, la “ética de la responsabilidad” traducida a procedimiento, donde la ley nace del roce y no del rayo. El fundamento republicano, entonces, no descansa en la pureza de una voluntad indivisa, sino en la disciplina de costuras que preservan el pluralismo del desgarro. En ese marco, el veto deja de ser garantía neutra y se vuelve una anomalía: un resorte personal que desarma la ingeniería del compromiso.
Rousseau, por su parte, lleva la soberanía hasta el borde de su espejo: no se representa, se ejercita sin mediaciones; los diputados no son dueños, apenas son agentes. La ley es válida si nace del pueblo reunido, y el gobierno por mayoría compromete a la totalidad. Esa arquitectura —sublime y severa— mira con sospecha cualquier prerrogativa que permita a uno solo interrumpir el veredicto común: ¿cómo podría encajar ahí un veto que no emana de la voluntad general sino que la cancela? Si la república, en Rousseau, es el ciudadano en acto, el veto es la sombra que se proyecta cuando el cuerpo se dispersa y la mano ajena apaga la luz.
En Marx, la Comuna de París funciona como laboratorio contracorriente: responsabilidad y revocabilidad del mandato por los electores, sufragio universal, concentración simultánea de funciones legislativas y ejecutivas, y una subjetividad política que se forja en la acción. Más que vetar, la Comuna acorta la distancia entre decidir y ejecutar: la ciudadanía no se mira a sí misma desde un palco, sale a escena. En ese experimento, el veto es un cuerpo extraño: no corrige, se interpone; no instituye, deshace. La épica comunera, con su economía de mediaciones, reinstala la pregunta por la materia de la soberanía: ¿quién detiene a quién cuando decide la multitud?
Con estos tres trazos, el mapa se vislumbra algo más nítido: Weber y su prudencia representativa advierten contra la tiranía del uno (el veto como nudo corredizo); Rousseau blande la espada de la voluntad general contra cualquier usurpación de la decisión común; la Comuna marxiana ensaya una política sin atajos donde el pueblo no delega el pulso de su ley. Si recordamos que el veto desciende de la vieja intercessio romana —ese “yo prohíbo” que bloquea cambios pero no los crea—, se entiende por qué, leído desde los clásicos, parece un fósil que conserva demasiado bien los rasgos de su linaje: prerrogativa concentrada, pátina de legalidad, eficacia para detener más que para fundar.
Leído a la luz de Weber, Rousseau y Marx, el veto revela su anacronismo con una claridad casi incómoda. No es un punto de equilibrio entre poderes, sino un gesto que concentra en una sola mano la capacidad de detener el flujo de la soberanía popular. La prudencia weberiana admite el freno cuando está mediado por el compromiso, pero el veto presidencial contemporáneo actúa sin ese contrapeso; Rousseau lo condenaría por erigirse en voluntad particular frente a la voluntad general; y la Comuna marxiana lo descartaría como resabio de una arquitectura que confía más en guardianes que en ciudadanos.
Esta continuidad entre la crítica clásica y la experiencia argentina reciente no es una mera analogía académica: es la constatación de que la historia institucional conserva fósiles peligrosamente intactos. En la anatomía del veto se reconoce el hueso viejo de la autoridad personal, la misma que, en manos de Milei, se utiliza, no para resguardar el equilibrio republicano, sino para desmantelar derechos, frenar redistribuciones y reorientar la política hacia un diseño en el que las mayorías cuentan menos que la firma presidencial. Y, como advirtieron los clásicos, allí donde uno puede borrar lo que el conjunto ha escrito, la república se convierte en teatro y el poder, en monólogo.
Como advirtieron Weber, Rousseau o Marx, todo instituto que permita a un individuo cancelar la decisión de las mayorías porta en sí el germen de la opresión. En nuestra historia reciente, ese germen no solo ha florecido en las prácticas institucionales, sino que ha extendido sus raíces al lenguaje y a la cultura política. El veto como “verdugo del voto” encuentra su espejo en la palabra como verdugo de la dignidad: ambas son formas de negar al otro como sujeto político.
El autoritarismo de Milei no se agota en el terreno institucional ni en el trazo seco del veto; se proyecta, con igual intensidad, en la gramática de su discurso público. Allí, la violencia deja de ser un efecto colateral para convertirse en un código político. Sus metáforas sexuales no buscan el humor ni el ingenio, sino instalar la imagen del sometimiento como paradigma de victoria: el adversario no es persuadido, es “poseído”, “penetrado” o “tomado” en un sentido que anula su voluntad y niega toda reciprocidad. No hay placer compartido en sus metáforas eróticas, solo la reafirmación unilateral de poder; sin música de seducción, tan solo ruido de cadenas; no hay eros, hay dominación tanática. Esta retórica es coherente con una visión jerárquica de la sociedad, donde la política se concibe como el arte de doblegar, y la victoria, como la reducción del otro a objeto.
El caso Moche condensa ese patrón. Un niño con autismo y su familia fueron convertidos en blanco de burla y desprecio desde su cuenta oficial de X. Al enfrentar la denuncia, Milei no rectificó: alegó que sus redes no lo representan como presidente y que llamar “kukas” a un menor con discapacidad no es agresión. Una defensa digna de un manual de autoayuda para acosadores en problemas. La respuesta judicializada reveló el mismo libreto que en el Congreso: negar la legitimidad del otro, desresponsabilizarse de los actos propios y, en última instancia, normalizar la humillación y la imprecación como herramientas de confrontación. El eco social de esa actitud no se limita a la coyuntura: instala la idea de que ciertos cuerpos y ciertas voces —por frágiles que sean— pueden ser desechados sin consecuencias.
En Milei, el veto y el insulto se retroalimentan. Desde el sillón presidencial, el veto corta el hilo de la decisión colectiva y lo reemplaza por la sola voluntad del líder; desde el púlpito digital, la injuria degrada al adversario hasta convertirlo en caricatura o en escarnio. Ambos gestos operan con la misma lógica: suprimir la agencia ajena, ya sea mediante la letra de un decreto o el filo de una palabra. Y en ambos casos, la finalidad es idéntica: construir un orden en el que el único deseo que cuenta es el del poder, mientras el otro —sea legislador, ciudadano, periodista o niño— queda reducido al papel de receptor pasivo de una imposición que no admite réplica.
Así, el autoritarismo institucional y la violencia simbólica no son capítulos separados, sino partes de una misma obra. La república, ya debilitada por un Ejecutivo que legisla a golpe de veto, se acostumbra también a hablar en el idioma de la humillación. Y cuando las mayorías aceptan que la agresión sexualizada y el desprecio por la discapacidad son “formas de hacer política”, el deterioro no es solo legal o institucional: es cultural. La respuesta, por dolorosa que sea, es entender que lo que está en juego no es solo quién manda, sino qué lenguaje y qué noción de humanidad prevalecen en el espacio público. Si aceptamos que la política es vetar y humillar, pronto el ágora será un cuarto cerrado en el que un solo micrófono estará abierto al deshumanizado monólogo oficial.